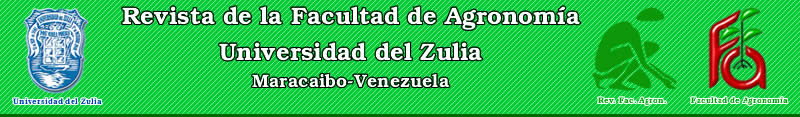
Rev. Fac. Agron. (LUZ). 1999, 16: 356-370
Recolección sistemática de germoplasmas de Amaranthus spp. en
ecosistemas secos del estado Falcón, Venezuela
Systematic collection of Amaranthus spp germplasms in dry ecosystems of Falcon state, Venezuela
Recibido el 10-02-99 l Aceptado el
09-03-99
1. Investigadora Independiente del CONICET, Instituto Fitotécnico Santa
Catalina-UNLP, Argentina; CC-4, Llavallol, Pcia. de Buenos Aires. E-mail: [email protected]
2. Departamento de Ambiente y Tecnología Agrícola-UNEFM, Apartado. 7434, Coro,
Vene-zuela. E-mail: [email protected]
3. Departamento de Ambiente y Tecnología Agrícola-UNEFM, Apartado. 7434, Coro,
Vene-zuela. E-mail: [email protected]
Resumen
Palabras clave: biodiversidad; agroecosistema; cultivos no tradicionales, Amaranthus.
Abstract
Key words: biodiversity, agroecosystem, non-traditional crops, underexploited crop, Amaranthus
Introducción
Las zonas secas tropicales tienen una realidad que comparten: un uso tradicional desgastante, basado sobre la cría extensiva de ganado caprino y unos pocos cultivos, con escasa tecnología y rendimientos de subsistencia. Estos ecosistemas están caracterizados por precipitaciones relativamente bajas, muy variables, con un componente aleatorio importante. El agua es el factor limitante, es ésta la que determina el influjo de energía al sistema y el flujo energético a través de los niveles tróficos está acoplados al flujo hídrico. Los sistemas pulsantes, como el de las zonas secas, pasan por etapas de actividad y de reposo, cada una de las cuales puede constituir un dominio de atracción diferente. Es necesario tomar en cuenta estas cualidades intrínsecas para planificar acciones que sustenten una mejora de la productividad espacio-temporal del sistema. Si bien el agua es el elemento de control del sistema natural, es el conjunto de interacciones biosocioculturales el que influye en el mecanismo pulso-reserva modificando la resiliencia (14).
La caracterización del espacio pastoril de las zonas secas del estado Falcón invoca la selección y domesticación de especies nativas con alto valor forrajero. Una especie ve-getal importante en este contexto es el amaranto o bledo (Amaranthus spp).
Es un forraje nativo para la cría de ovinos y porcinos en toda la Península de Paraguaná y en buena parte de la Llanura Costera del estado Falcón. Se ha registrado su uso como complemento de la dieta para bovinos y caprinos. Este pseudocereal es nativo del continente americano y constituyó en civilizaciones precolombinas una importante fuente de nutrientes por su alto contenido proteico y en especial de altas concentraciones de lisina (aminoácido deficiente en los cereales). Además de poseer un balance de aminoácidos cercano al óptimo, su contenido de hierro y vitamina A en forma de carotenos es elevado (3, 19, 27). Su uso como forraje se ha extendido hasta el ensilaje. Se ha demostrado que el consumo de raciones con un 40% de ensilaje de amaranto era factible en ovinos de engorde (2). En el estado Falcón esta especie es considerada como maleza en varios cultivos de subsistencia (maíz, sorgo, ajonjolí), aunque se la reconoce como fuente alternativa de alto valor proteico.
De los granos bien molidos se obtienen harinas de buen color y sabor que pueden reemplazar parcialmente a las de maíz y de trigo en la elaboración de galletas, fideos, panes y tortas. Además los granos pueden cocinarse de manera similar al arroz y ser usados como complemento alimenticio en bebés durante la etapa de destete (4, 25).
El amaranto es una dicotiledónea de hoja ancha y crecimiento vigoroso con bajos requerimientos hídricos, fotosintéticamente del tipo C4, con alta diversidad genética y buena productividad en ambientes secos de alta luminosidad y elevadas temperaturas (10, 17, 28). Ha demostrado adaptarse a gran diversidad de ambientes y ser tolerante a condiciones adversas (9, 20, 27, 29, 30).
La sistemática del género Amaranthus (7) ha sido revisada recientemente por Coons (5) a pesar de lo cuál y debido al alto potencial de hibridación del género, aún quedan muchas incógnitas. Desde el punto de vista de su uso se pueden mencionar dos grandes grupos, las especies con potencial granífero (A. cruentus, A. caudatus y A. hypochondriacus) y las de alto valor alimenticio como hortalizas (A. dubius, A. hybridus, A. tricolor y A. lividus). A nivel taxonómico se reconoce al Amaranthus hybridus como progenitor del A. hypochondriacus, de gran potencial granífero (21). En Venezuela se conocían para 1926 (18) dos especies: A. paniculatus y A. dubius. En el estado Falcón se indica la presencia de A. spinosus, A. dubius y A. celusioides (11).
En Venezuela existen antecedentes aislados del cultivo de amaranto. Se estudiaron variedades nacionales e importadas destacándose los cultivares de Amaranthus cruentus K-112 y el 1011, con rendimientos en grano de 875 y 1000 kg/ha respectivamente; y la variedad A. edulis que produce 1339 kg/ha (24, 26).
En la Estación Experimental Bajo Seco de la Universidad Central de Venezuela, FUSAGRI (8), se evaluó el comportamiento agronómico y los rendimientos en materia verde obteniendo 1 kg/m2 en cortes cada 20 días (1). Algunas especies de Amaranthus muestran alta tolerancia a suelos salinos y alcalinos (8). Las graníferas, de semillas blancas o marfíl, exigen suelos bien drenados con pH neutro a básico; las hortalizas, de semillas negras, son comunes en suelos ácidos; y las forrajeras, de semillas de colores variados, prosperan en un espectro más amplio de suelos (17).
El A. dubius y el A. spinosus han sido descritos como medicinales. La decocción de sus hojas se emplea contra cólicos, fiebres y lombrices; externamente es usada para cicatrizar llagas y heridas (6).
FUSAGRI y FONAIAP-Portuguesa trabajaron en el mejoramiento y el aprovechamiento agroindustrial de cultivares introducidos del Rodale Research Center de Pennsylvania (23).
Debido a la gran diversidad de germoplasmas de amaranto presentes en la vegetación nativa y a la pérdida de muchas especies producto de la colonización humana de nuevas tierras, se plantea la importancia de recolectar las especies existentes y formar colecciones de material a ser conservado y multiplicado. Sus ventajas adaptativas: plantas C4 y con ajuste osmótico, tolerante a alta radiación solar y temperaturas elevadas, la señalan como especie promisoria para los agrosistemas de la zona.
Se presentan los resultados de la exploración y recolección de los germoplasmas del género Amaranthus existentes en la Península de Paraguaná y en la Llanura Costera del estado Falcón, caracterizando las poblaciones ecológica y etnobotánicamente. La colección y caracterización de germoplasmas es crucial para el desarrollo de cultivares de amaranto con cualidades agronómicas apropiadas; así como para el establecimiento de un banco de germoplasma de este importante pseudocereal olvidado.
Materiales y métodos
El primer paso consistió en la estratificación del área de estudio utilizando variables agroecológicas (geomorfológicas, edáficas, climáticas y vegetacionales) y socioeconómicas (densidad y tipo de población, vías de comunicación, servicios y uso actual y potencial) por su estrecha relación con la distribución espacial del amaranto. La información sistematizada proveniente de la regionalización ecológica del estado Falcón (15) y del estudio detallado de los ecosistemas áridos del Estado (13) permitió identificar tres Unidades Homogéneas en las cuales se había detectado la presencia y el uso de Amaranthus spp, una en la Península de Paraguaná y las otras dos en la Llanura Costera. Dadas las diferencias entre Unidades Homogéneas, cada una fue considerada un estrato para el muestreo.
En la Península de Paraguaná, el estrato es la Unidad Homogénea XV-b, de 525 km2, con terrenos colinados o planos de suelos líticos poco profundos o truncados con afloramientos, interrumpidos por el Cerro Santa Ana (830 msnm), en cuya base se encuentran dos centros urbanos importantes (Santa Ana y Pueblo Nuevo). La vegetación predominante es de matorrales o arbustales ralos pertenecientes a dos tipos de dominancia: el de Croton heliaster y el de Castela erecta (11). La actividad principal es la cría extensiva de caprinos junto con algunos cultivos anuales bajo riego; recientemente se ha introducido la plasticultura en algunos puntos localizados.
El segundo estrato, en la Llanura Costera, correspondiente a la Unidad Homogénea IIIb (Planicie Aluvial del Mitare-Seco), de 452 km2 que comprende las planicies aluviales de los ríos Mitare y Seco, con los ríos y quebradas de régimen estacional que atraviesan el sistema de sur a norte. Las pendientes no sobrepasan el 4% y el microrrelieve es liso, excepto donde se presenta erosión localizada en cárcavas. Los suelos son de textura mediana, rojizos, sin problemas de salinidad; o arcillosos pardo amarillento con alta salinidad. La vegetación es variada y va desde bosques hasta matorrales densos y ralos. Predomina el tipo de dominancia Cercidium praecox (11). Las explotaciones hortícolas y frutícolas son importantes en el Este de esta Unidad. Hacia el Oeste predominan la producción caprina bajo pastoreo extensivo y los cultivos de subsistencia. Este estrato alberga dos centros urbanos (Coro y Mitare).
El tercer estrato es la Unidad Homogénea II (Surco de Urumaco), de 550 km2, caracterizada por suelos poco profundos o truncados, pedregosos, de bajo contenido de materia orgánica y salino-sódicos; predominan las colinas en forma de monoclinal sobre interestratificaciones de lutitas y areniscas, los planos entre las colinas presentan erosión en cárcavas muy avanzada. La vegetación actual es pobre en cobertura y en especies, hay matorrales y arbustales desérticos en los terrenos quebrados, manchones de vegetación contraída en suelos erosionados y en las tierras planas de suelos más conservados existen matorrales densos. El tipo de dominancia es Prosopis juliflora, aunque existen algunas comunidades de Castela erecta (11). La densidad de población es de 0,1 habitante/ha, no existe un centro poblado de importancia y la actividad fundamental es la cría extensiva de caprinos con algunos cultivos de subsistencia y unas pocas áreas cultivadas bajo riego. A mediados de 1991, luego de un recorrido a campo se seleccionaron 32 puntos de recolección de información (14 en el estrato XVb, siete en el estrato II y once en el estrato IIIb), en los cuales se verificó la presencia de la especie y el aprovechamiento de alguna de sus potencialidades. Las colecciones intensivas de plantas y de semillas se hicieron en tres campañas: 1991-1992; 1994-1995; y noviembre de 1996, después de las lluvias en dos momentos espaciados entre 20 y 25 días, a fin de obtener material en diferentes estadíos fenológicos. Los puntos de muestreo fueron 14 en el estrato XVb, siete en el estrato II y once en el estrato IIIb.
Se hicieron las caracterizaciones agroecológica y etnobotánica de cada una de las poblaciones, las que se identificaron con un número de colección. Esta información, así como las propiedades físico-bióticas del medio, se usaron para delimitar los sitios ecológicos, que son áreas homogéneas en cuanto a estos atributos y representan una escala espacial intermedia entre el estrato y el punto de muestreo. El material recolectado y numerado se llevó al laboratorio a fin de completar la descripción botánica y preservar muestras, tanto de herbario como de semillas. Este germoplasma identificado y caracterizado se conserva en cantidad suficiente para la evaluación preliminar (16, 22).
Para la identificación, caracterización y descripción botánica de los especímenes se usó la clave de la Flora de Ecuador (5). Para cada población se evaluó el tamaño de las hojas, de las inflorescencias, de las flores, de los frutos y de las semillas. Las mediciones se efectuaron en un número representativo para cada categoría: hojas (5-10), inflorescencias (3-5), flores y frutos (5-10) en glomérulos apicales y basales, y semillas (50-100). Se determinó largo y ancho de las hojas. En cada inflorescencia se midió el diámetro y la longitud de las ramas basales (raquis de segundo orden) y de la rama apical; también se contó el número de ramas totales incluyendo raquis de segundo y tercer orden. En las ramas basales se contó el número de glomérulos y el número de flores por glomérulo.
Resultados y discusión
Las especies de Amaranthus identificadas, A. hybridus L., A. dubius Mart. ex Thell. y A. crassipes Schlecht, ocupan el nicho ecológico de una maleza. Presentan una variación intraespecífica muy elevada. El coeficiente de variación de los caracteres morfométricos vegetativos es alto, alcanzando valores de hasta 85%. En el A. hybridus, de porte erecto, la planta madura tiene una altura de 0,75 a 2m; el largo de las hojas oscila entre 3 y 12 cm, las inflorescencias apicales tienen de 7 a 37 cm de longitud. Las inflorescencias son compactas y los frutos miden de 2,8 a 3,75 cm. Las semillas, lenticulares marrón oscuro brillante, tienen un diámetro promedio de 1,24 mm. El A. dubius, también de porte erecto pero en general más pequeño que el A. hybridus, tiene una altura de 0,6 a 1,20 m, con inflorescencias más cortas de 9,5 a 20 cm y laxas. Las semillas, lenticulares de color marrón rojizo a negro, tienen un diámetro promedio de 1,06 mm. El carácter diagnóstico entre estas dos especies es la razón de tamaño entre la bracteola y los tépalos (inferior a 1 en A. dubius) y la dehiscencia del fruto.
La clasificación espacial resultó en la delimitación de 11 sitios ecológicos: tres en el estrato XVb (cuadro 1); 4 en el estrato II (cuadro 2) y 3 en el estrato IIIb (cuadro 3). El mapa de distribución del género Amaranthus en las zonas secas de Falcón muestra los puntos de muestreo para cada estrato (figura 1), y en la leyenda se cita la pertenencia de cada punto al sitio ecológico correspondiente.
La composición florística de cada sitio mostró que la mayor riqueza específica corresponde a la Península de Paraguaná, mientras que la vegetación de los sitios del Surco de Urumaco es la más pobre. En todos los casos la descripción del ambiente físico-biótico se hizo sobre los fragmentos de vegetación menos intervenidos dentro del mismo paisaje en que se encuentran las áreas de cultivo de subsistencia y comerciales.
Cuadro 1. Características de los sitios ecológicos de la Península de Paraguaná
| XVb-1 | XVb-2 | XVb-3 | |
| Estación meteorológica1 | Santa Ana | Jadacaquiva | Pueblo Nuevo |
| Precipitación anual (mm) | 449,3 | 322,7 | 315,6 |
| Meses lluviosos | Sep. a dic. | Sep. a dic. | Sep. a dic. |
| (%) | 60,07 | 69,54 | 66,73 |
| Evaporación (mm) | — | 2853,8 | 2542,4 |
| Suelos | Camborthids | Camborthids | Torriorthents |
| Torriorthents | Torriorthents | Camborthids | |
| Torrerts | Calciorthids | ||
| Altitud (msnm) | 50 - 160 | < 50 | 80-160 |
| Pendiente (%) | 0-6 y 6-13 | 0 | 0-6 y 6-13 |
| Drenaje externo | rápido | lento | rápido |
| Relieve | colinas | planicie | colinas |
| Microrrelieve | recortado | liso | ondulado |
| Pedregosidad | |||
| (% de sup. cubierta) | 3-5 | no hay | < 1 |
| Afloramientos rocosos | |||
| (% de sup. cubierta) | no hay | no hay | 2-10 |
| Erosión Eólica | nula | nula | débil |
| Cárcavas | débil | nula | nula |
| Surcos | débil | débil | débil |
| Laminar | débil | débil | moderada |
| Tipo de dominancia2 | Castela erecta | Ritterocereus spp. | Croton heliaster |
| Tipo fisonómico3 | arbustal | cardonal | matorral |
1Cuando no existe estación meteorológica en el sitio ecológico se toma la del grupo climático correspondiente (Matteucci y Colma, 1986). 2Matteucci, 1987. 3Matteucci et al., 1982.
Cuadro 2. Características de los sitios ecológicos del Surco de Urumaco
| II-1 | II-2 | II-3 | II-4 | |
| Estación meteorológica1 | Pedregal | Pedregal | Pedregal | Pedregal |
| Precipitación anual (mm) | 588,0 | 588,0 | 588,0 | 588,0 |
| Meses lluviosos | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo |
| Ago. a nov. | Ago. a nov. | Ago. a nov. | Ago. a nov. | |
| (%) | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Suelos | Orthents | Orthents | Camborthids | Orthents |
| Orthids | Orthids | Haplargids | Orthids | |
| Argids | Argids | Torriorthents | Argids | |
| Camborthids | Orthids | Camborthids | ||
| Argids | Haplargids | |||
| Altitud (msnm) | 30 | 100-200 | 50-100 | 50-100 |
| Pendiente (%) | 0-2 y 6-13 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Drenaje externo | rápido | rápido | rápido | rápido |
| Relieve | valle | valle | valle | planicie |
| Microrrelieve | liso | montículos | ondulado | recortado |
| Pedregosidad | ||||
| (% de sup. cubierta) | no hay | 3-5 | no hay | 5-10 |
| Afloramientos rocosos | ||||
| (% de sup. cubierta) | no hay | no hay | no hay | no hay |
| Erosión Eólica | moderada | nula | fuerte | fuerte |
| Cárcavas | moderada | nula | nula | moderada |
| Surcos | nula | nula | nula | nula |
| Laminar | moderada | moderada | débil | nula |
| Tipo de dominancia2 | Cerdium praecox | Castela erecta | Prosopis juliflora | Prosopis juliflora |
| Prosopis juliflora | ||||
| Tipo fisonómico3 | cardonal y matorral | arbustal | matorral | matorral |
1Cuando no existe estación meteorológica en el sitio ecológico se toma la del grupo climático correspondiente (Matteucci y Colma, 1986). 2Matteucci, 1987. 3Matteucci et al., 1982.
Cuadro 3. Características de los sitios ecológicos de la Planicie Aluvial del Mitare-Seco
| IIIb-1 | IIIb-2 | IIIb-3 | |
| Estación meteorológica1 | Los Quemados | Los Quemados | Los Quemados |
| Precipitación anual (mm) | 492,0 | 492,0 | 492,0 |
| Meses lluviosos | Jun. y sep. a dic. | Jun. y sep. a dic. | Jun. y sep. a dic. |
| (%) | 62% | 62% | 62% |
| Suelos | Haplargids | Orthents | Camborthids |
| Camborthids | Orthids | Haplargids | |
| Paleargids | Argids | Torrifluvents | |
| Orthents | Orthents | ||
| Altitud (msnm) | 50-100 | 80-100 | 50-100 |
| Pendiente (%) | 2-6 | 2-6 | 0 |
| Drenaje externo | mediano | rápido | rápido |
| Relieve | planicie | planicie | planicie |
| Microrrelieve | liso | liso | liso |
| Pedregosidad | |||
| (% de sup. cubierta) | no hay | no hay | no hay |
| Afloramientos rocosos | |||
| (% de sup. cubierta) | no hay | no hay | no hay |
| Erosión Eólica | nula | nula | nula |
| Cárcavas | nula | nula | fuerte |
| Surcos | nula | nula | nula |
| Laminar | débil | débil | fuerte |
| Tipo de dominancia2 | Prosopis juliflora | Cercidium praecox | Prosopis juliflora- |
| Caesalpinia coriaria | -Ritterocereus spp. | ||
| Tipo fisonómico3 | matorral | bosque | cardonal |
1Cuando no existe estación meteorológica en el sitio ecológico se toma la del grupo climático correspondiente (Matteucci y Colma, 1986). 2Matteucci, 1987. 3Matteucci et al., 1982.
Figura 1. Cada punto de muestreo se identifica con un número. Sitio ecológico XVb-1: 1 El Rodeo, 2 Santa Ana, 3 Machuruca, 4 Maitiruma, 5 Buena Vista. Sitio ecológico XVb-2: 6 Los LLanitos, 7 Moruy, 8 Tumarusa, 9 San Nicolás, 10 Yabuquiva. Sitio ecológico XVb-3: 11 Pueblo Nuevo, 12 Azaro, 13 Los Pozos, 14 El Vínculo. Sitio ecológico II-1: 15 Llano Grande, 16 La Trinidad. Sitio ecológico II-2: 17 San Antonio, 18 La Concepción, 19 Hato Viejo. Sitio ecológico II-3: 20 Codore Adentro. Sitio ecológico II-4: 21 Cauca. Sitio ecológico IIIb-1: 22 El Jebe, 23 Los Juanes, 24 El Recreo, 25 Quebrada Zábila, 26 Santa Rita. Sitio ecológico IIIb-2: 27 Carazao. Sitio ecológico IIIb-3: 28 El Limoncito, 29 Sabaneta, 30 Gaicara, 31 Conejal, 32 Las Cañadas.
En la Península de Paraguaná el amaranto se distribuye preferiblemente alrededor del cerro Santa Ana, porción centro occidental que coincide con el cinturón de tierras agrícolas de mayor productividad. El sitio ecológico XVb-1 incluye cultivos intensivos con tecnología moderna; el XVb-2 se caracteriza por la cría intensiva de aves y porcinos; mientras que en el XVb-3 se mantiene una agricultura de subsistencia y cría de ganado bovino. La distribución del amaranto sigue un gradiente de humedad, con la presencia de mayor número de especies de Amaranthus y de dominancia del A. hybridus en el sitio ecológico XVb-1. Esta especie se asocia con una mayor intensidad y calidad en el uso hortícola de las tierras. Es en este sitio donde está el sistema de riego de Cruz Verde y donde se han difundido los sistemas de riego por goteo y la plasticultura. La menor frecuencia de aparición de especies correspondió al sitio XVb-3, al norte del cerro Santa Ana, donde predomina la cría extensiva de caprinos y hay algunos cultivos de subsistencia. No se detectó A. crassipes y el porte de las otras dos especies fue menor que en los otros sitios. El recorrido a campo permitió constatar que el amaranto se encuentra sólo en zonas intervenidas.
En el sitio ecológico II-1, porción Sur de la unidad Surco de Urumaco (cuadro 2), el amaranto se encontró en los terrenos bajos entre los monoclinales. El sitio II-2 presenta tres porciones con vegetación muy heterogénea que se concentra en las partes más bajas. La riqueza específica de estos manchones es relativamente alta con una composición similar a la de los cardonales del II-1. En el sitio II-3 la vegetación se agrupa en microcolinas y montículos pequeños, arenosos y fijados por halófitas. Toda la unidad está atravesada por numerosas quebradas de régimen intermitente. En el sitio ecológico II-4 la vegetación se agrupa en las quebradas que forman un patrón dendrítico muy denso. La riqueza específica es alta en las quebradas con presencia de palo brasil (Haematoxylon brasiletto), y baja en las lomas dominadas por urupagüita (Castela erecta).
En la planicie aluvial del Mitare-Seco (cuadro 3), el sitio ecológico IIIb-1 es muy heterogéneo en cuanto a la vegetación por ser área de influencia del principal centro urbano (Coro) y la zona de cultivos hortícolas y frutícolas más concentrada de la Llanura Costera. La ruta nacional Coro-Maracaibo atraviesa esta unidad de Este a Oeste. Aunque dominan los matorrales de Prosopis juliflora y Caesalpinia coriaria, también se encuentran cardonales (Ritterocereus spp.) y bosques secundarios de yabo (Cercidium praecox). En los escasos fragmentos de vegetación natural no se detecta amaranto. En el sitio ecológico IIIb-2 predomina el bosque secundario denso en manchones extensos que alternan con fragmentos de desmonte, planos y ocupados por vegetación herbácea (áreas abandonadas recientemente) o cultivos de subsistencia. El amaranto, que se utiliza como forraje para caprinos, se ubica en estas tierras convertidas, con riego escaso o nulo y su presencia es producto de intervenciones esporádicas con cultivos de subsistencia aprovechando la gran intensidad del patrón dendrítico de quebradas no permanentes en esa zona, al pie de los monoclinales. El área de influencia del río Mitare y de la quebrada Agua Viva constituye parte importante del sitio ecológico IIIb-3, donde los cultivos comerciales y de subsistencia se desarrollaron a partir de la década del 40; aún se explotan algunas áreas y se mantiene una tradición en el cultivo de subsistencia. Los amarantos están asociados con terrenos intervenidos para cultivos en producción o abandonados y se utiliza como forraje para los caprinos. Es el sitio con mayor erosión laminar y hasta en cárcavas, se observan restos de explotaciones de madera y cardón. Se conservan unidades no desmontadas con cardonales densos de alta diversidad y un estrato arbóreo de 7 m. Se observó un gradiente Este-Oeste de distribución del amaranto asociado con la intensidad de las explotaciones hortícolas. En el sitio IIIb-1 el A. dubius constituye una fuente proteica para la alimentación de los porcinos cuya cría está asociada a cultivos bajo riego como los de melón (Cucumis melo), patilla (Citrullus vulgaris) y cebolla (Allium cepa).
De las 50 poblaciones identificadas en el área de estudio (cuadro 4), el 58% corresponde al A. dubius, siendo su presencia más frecuente en la Planicie Aluvial del Mitare-Seco, mientras que el 59% de las poblaciones de A. hybridus se encontraron en la Península de Paraguaná. El A. crassipes es poco frecuente en el área de estudio.
El A. hybridus que aparece asociado con los cultivos de millo (Sorghum bicolor) en la Península de Paraguaná no se elimina manualmente como otras malezas, sino que se lo deja crecer junto con el cultivo y al efectuar la cosecha se destina a la alimentación de ganado bovino. Los productores afirman que este suplemento aumenta la producción de leche. El A. dubius es más frecuente dentro de los cultivos de melón y lechosa Carica papaya y se le utiliza para la alimentación de porcinos. Este uso, que se remonta a la época de la colonia, es el más difundido.
En la Llanura Costera, tanto el A. hybridus como el A. dubius se utilizan para el engorde de ovinos. En Mitare y sus alrededores, los pobladores de mayor tradición recuerdan la "sopa de bledo" y los refrescos del fruto de cují, que junto con el papelón y el maíz cariaco para los atoles parecen identificar épocas prepetroleras. Esto también se detectó en la Península de Paraguaná cuando los cultivos de ajonjolí (Sesamum indicum), sorgo, maíz y lechosa eran importantes actividades productivas en el área estudiada.
Cuadro 4. Número de poblaciones de Amaranthus por estrato
| Especie de Amaranthus |
Península de Paraguaná |
Surco de Urumaco |
Planicie Aluvial Mitare-Seco |
Total |
| dubius | 9 | 5 | 15 | 29 |
| hybridus | 10 | 2 | 5 | 17 |
| crassipes | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 20 | 8 | 22 | 50 |
En las zonas cercanas a Urumaco y Dabajuro, algunos pobladores mencionaron el uso del bledo para criar muchachos fuertes como los Caracas, refiriéndose a la tradición reconocida por los conquistadores acerca del consumo del bledo (..esa pira blanca...) por parte de las tribus costeras que los enfrentaban. El A. crassipes, llamado bledo blanco por los pobladores no es considerado de utilidad.
En el sitio ecológico XVb-2 de la Península de Paraguaná se detectó el consumo del bledo (A. dubius) o espinaca china como ensalada, también hervido y rehogado en mantequilla y ajo, o como tortilla o perico; es decir, como sustituto de la espinaca. La pira blanca se asocia preferiblemente con los lugares de la Llanura Costera donde se encuentra dominando el A. hybridus frente a las demás especies. La diferenciación botánica entre el A. hybridus y el A. dubius resulta compleja debido a la similitud de características morfológicas.
Conclusiones
Si bien no existe tradición en el cultivo del amaranto, las especies encontradas, aún aquellas que se comportan como malezas de cultivos, han sido empleadas con distintos propósitos. El potencial forrajero y alimenticio es reconocido desde antaño.
Dada la gran presión que ejerce la cría extensiva de caprinos sobre la vegetación natural, y la adaptación del bledo a las condiciones del medio semiárido, este género podría representar una opción viable para un manejo sustentable.
La domesticación y selección de germoplasma para diversos propósitos, incluyendo producción de hortalizas para alimentación humana y granos para industrializar, requiere investigación agronómica, nutricional y botánica. La información agroecológica y etnobotánica, sistematizada y georreferenciada, constituye el paso inicial para determinar el potencial productivo y de uso, en el programa de domesticación y selección.
Literatura citada
1. Anónimo. 1988. Hierro y vitamina en la hoja de amaranto. Machete, Agro-Cría-Pesca Nro. 15: 8.
2. Art, L., I. Calderón y G. Suárez. 1986. Utilización del amaranto ensilado (Amaranthus hypochondriacus) como alimento para ovinos. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 2: 6-7.
3. Bressani, R. 1986. Las proteínas del grano de amaranto. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 1: 14.
4. Bressani, R. 1986. The proteins of grain amaranth. Food Reviews International 5: 13-38.
5. Coons, M.P. 1987. Flora of Ecuador. Amaranthaceae. Flora del Ecuador Nro. 28: 3-96
6. Delascio Chitty, F. 1985. Algunas plantas usadas en la medicina empírica venezolana. Dirección de Investigaciones Biológicas. División de Vegetación. INPARQUES, Caracas.
7. Duke, J. 1961. Flora of Panamá. Part IV. Fascicle 4. Amaranthaceae. Annals of the Missouri Botanical Garden 48: 6-50.
8. FUSAGRI. 1985. Amaranto, un cultivo promisor. Noticias Agrícolas Vol. X-33: 129-130.
9. Gupta, V.K., I. Kermdi y D.N. Ngugi. 1984. El amaranto, un nuevo cultivo para Kenya. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 2: 3-4.
10. Kaufman, C. S. 1992. Realizing the potential of grain amaranth. Food Reviews International 8: 6-15.
11. Matteucci, S.D. 1987. The vegetation of Falcón State, Venezuela. Vegetation 70: 67-91.
12. Matteucci, S.D. y A. Colma. 1986. Caracterización climática del Estado Falcón. Acta Científica Venezolana 37: 63-71.
13. Matteucci, S.D. y A. Colma. 1988. Arid land ecosystems of Falcon State, Venezuela. Their natural resources and land uses. p. 1103-1119. En: Proceedings of the International Arid Lands Research and Development Conference; Arid Lands, today and tomarrow, Westview Press, Boulder, Colorado.
14. Matteucci, S.D. y A. Colma. 1997. Agricultura sostenible y ecosistemas áridos y semiáridos de Venezuela. Interciencia 22: 123-130.
15. Matteucci, S.D., A. Colma y L. Pla. 1985. Multiple purposes land mapping and resources inventory. Environmental Management 9(3): 231-242.
16. Mott, G.O. y C.A. Jiménez. 1979. Manual para la colección, preservación y caracterización de recursos forrajeros tropicales. Serie 05SG-1. Junio, 1979. CIAT, Colombia. Pp: 37-49.
17. National Research Council. 1984. Amaranth: Modern prospects for an ancient crops. National Academy of Sciences, Washington D.C.
18. Pittier, H. 1926. Manual de las plantas usuales de Venezuela. Editorial Elite, Caracas.
19. Prakash, D. y M. Pal. 1989. Componentes nutricionales y antinutricionales de las hojas de amaranto. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 4: 8-13.
20. Rodríguez, E. 1987. Aclimatación y observación del amaranto A. hypochondriacus en los municipios de Tuxtla Chico y Huchuetan, Chiapas, México. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 4: 5-6.
21. Sauer, J.D. 1967. The grain amarnth and their relatives: a revised taxonomic and geographic survey. Annals of the Missouri Botanical Garden 54: 103-137.
22. Schultze-Kraft, R. 1988. Caracterización y evaluación preliminar de germoplasma de plantas forrajeras. I Taller de trabajo de REFCOSUR (Red de evaluación de forrajeras del cono sur), Porto Alegre, Brasil. 20 pp.
23. Semenas, G. 1985. Investigaciones sobre el amaranto en Venezuela. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 1: 2.
24. Semenas, G. 1986. Amaranto, un cultivo promisor. Machete, Agro-Cría-Pesca Nro. 7: 21.
25. Semenas, G. 1987a. Amarantos graníferos. Machete, Agro-Cría-Pesca Nro. 14: 23.
26. Semenas, G. 1987b. Amaranto, un cultivo promisor. Machete, Agro-Cría-Pesca Nro. 13: 22.
27. Spillari, M., A. García y R. Bressani. 1989. Cambios químicos, bioquímicos y nutricionales de las hojas de amaranto (Amaranthus spp.) durante diferentes etapas de su desarrollo fisiológico. Archivos Latino-americanos de Nutrición. Boletín Nro. 4: 5-8.
28. Teutónico, R.A. y D. Knorr. 1986. Efecto de los factores ambientales en el contenido de nutrientes y antinutrientes de vegetales foliares seleccionados. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 1: 1-4.
29. Troiani, R., N. Reinaudi y T. Sánchez. 1989. Calidad nutricional de rebrotes y distintas alturas de Amaranthus mantegazzianus Pass. cv. don Juan y Amaranthus cruentus L. cv. Don Guien. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 4: 16-18.
30. Vityakon, P. 1986. Efecto de los factores ambientales en el contenido de nutrientes y antinutrientes de vegetales foliares seleccionados. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Boletín Nro. 4: 5-6.